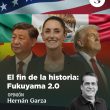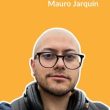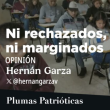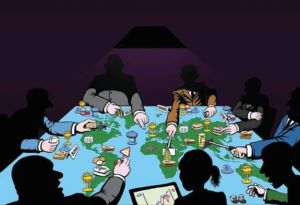«—Joven —dijo el Abad Faria—, eres un hombre de corazón noble y de inteligencia despierta, aunque careces de instrucción formal. Si me permites, puedo convertirte en un hombre instruido. Te enseñaré matemáticas, historia, filosofía, lenguas y todo lo que he aprendido en mi vida. No tengo otra cosa que ofrecerte en esta prisión, pero mi conocimiento es vasto, y si lo deseas, será tuyo. En dos años puedo hacer de ti un hombre diferente, capaz de enfrentarse al mundo con la mente aguda y el espíritu elevado».
Alexander Dumas, El Conde de Montecristo[1]
La reciente liberación de Israel Vallarta, tras 19 años en prisión sin sentencia por acusaciones de secuestro en un montaje televisivo, me recordó a una de mis novelas favoritas de la adolescencia: El Conde de Montecristo. En ella, Edmundo Dantès, un joven marinero injustamente encarcelado recibe del Abad Faria algo más valioso que la venganza: el conocimiento y la cultura para liberarse y reivindicarse. Esta es la lección que quiero resaltar, porque, ante la irrupción de la inteligencia artificial (IA), la transición a un mundo multipolar y las nuevas armas de manipulación digital, quien no se actualiza queda atrapado, no en una celda, sino en la ignorancia.
Tanto Dantès como Vallarta, hombres jóvenes de origen humilde, fueron arrestados sin pruebas sólidas, víctimas de conspiraciones motivadas por envidia, intereses políticos y abusos de poder. Ambos compartían una condición que los hizo vulnerables: una escasa instrucción formal para prosperar en entornos hostiles para personas marginadas. Vallarta, consciente de esto, declaró al ser liberado que anhela terminar sus estudios de derecho penal ―negados por el régimen de prisión preventiva oficiosa del sistema penitenciario mexicano― “para que haya justicia en todo México”.[2]
En la novela, el Abad Faria, un sabio sacerdote italiano, transforma a Dantès mediante un arsenal de supervivencia intelectual, convirtiendo al joven iletrado en El Conde de Montecristo: un hombre culto, astuto y versátil. Ese acervo que Faria le ofreció a Dantès es el mismo que hoy puede salvarnos del calabozo invisible de la ignorancia. La filosofía, para entrenar el pensamiento crítico y desafiar narrativas; la historia y la geografía, para leer los movimientos de un mundo cambiante; las matemáticas, para detectar el engaño detrás de cifras y encuestas; las lenguas, para romper cercos mediáticos y acceder a otras miradas; la teología y religión, para comprender el alma de culturas y conflictos. Finalmente, el análisis y la deducción, herramientas del razonamiento, nos empoderan para desentrañar otros datos y detectar patrones en un mundo saturado de desinformación.
Estas habilidades permiten decidir con solidez en medio de la incertidumbre geopolítica o financiera y anticipar los impactos económicos, sociales y políticos de los avances tecnológicos. Dominar conceptos como probabilidad y correlación ayuda a distinguir entre azar y error, y a diferenciar el error del engaño, para desenmascarar encuestas manipuladas. Comprender las identidades culturales que resurgen en un mundo multipolar —desde el confucianismo en China, hasta nuestros pueblos originarios— tiende puentes entre comunidades divididas y fortalece el diálogo multilateral.
La unión de filosofía, historia, matemáticas, lenguas, teología y razonamiento forja un criterio interdisciplinario que enciende la mente y expande horizontes. Es la clave que desbloquea el pensamiento crítico, desarma narrativas engañosas y convierte a la IA en nuestra aliada contra calumnias y mentiras.
Pero la libertad, sin pensamiento crítico, es apenas una ilusión. La ignorancia es una celda sin llaves, y en la era digital, el analfabetismo funcional adopta su forma más perversa: millones leen, pero no comprenden; memorizan, pero no reflexionan; reaccionan, pero no analizan. Así quedan atrapados en prisiones virtuales, encadenados por memes de WhatsApp y noticias falsas de los algoritmos digitales[3] que les determina a quiénes odiar y lo que deben temer. Rehenes de sus prejuicios, combustible de su rabia, víctimas de su rencor, donde el clasismo y racismo disfrazados de opinión[4], alimentan el desprecio hacia las mayorías populares —convertidas en mayoría política por la vía pacífica— porque encarnan ese miedo recurrente de las élites a perder sus privilegios.
En México, donde la desinformación, el resentimiento y el clasismo han alimentado divisiones, el caso de Vallarta nos recuerda la urgencia de forjar una ciudadanía crítica que piense con audacia y dialogue con pasión para forjar consensos transformadores. Elevar la discusión pública implica pasar del prejuicio al razonamiento y de la consigna estridente a la propuesta útil. Un pueblo que piensa no se somete; una mente libre, blindada con argumentos, no se puede encadenar; una sociedad que cultiva el pensamiento crítico construye un futuro más justo.
[1] Parafraseando del Capítulo 17 “La celda del Abad”. Este fragmento, que me cautivó desde muy joven, inspira el artículo por su exploración de la educación como herramienta de liberación y la lucha contra la injusticia.
[2] “Violaciones y casos falsos”: las primeras revelaciones de Israel Vallarta al ver la justicia mexicana por dentro – Infobae
[3] Los “algoritmos digitales” son los sistemas que las plataformas de redes sociales usan para filtrar y personalizar contenidos.
[4] Un ejemplo reciente de discriminación disfrazada de opinión fue la afirmación de ciertos sectores conservadores que «los mexicanos no estamos listos para elegir a las personas juzgadoras», sugiriendo una incapacidad colectiva desligitimando así la participación ciudadana en procesos democráticos, lo que refuerza dinámicas de exclusión.